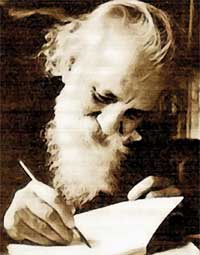28 de agosto, 2016. Navegando por la web. No, yo no me resignaré, no…
Todavía no comienzan las fiestas patrias y México se entera de la noticia fúnebre, de la sorpresa al desconsuelo y de ahí a la rabia. El héroe de mil batallas sufrió un infarto. Ahora que la tele dejó de tener la última palabra los tweets y las frases lapidarias de Facebook dicen que sería mejor que desaparecieran otros personajes públicos en lugar de Juan Gabriel. Desde esa tarde dominical las redes sociales se saturan con imágenes y frases ingeniosas, mientras el legendario artista popular se desliza por el imaginario mitológico en pleno arte de la fuga.
II
1970. Plaza de Garibaldi. Pero qué necesidad…
Cuenta la leyenda que cierta noche un provincianito Adán Luna, mientras escuchaba al rey, no tenía la más remota idea de que estaba a punto de recibir un encargo singular: hacer canciones y acompañar a un país herido. No fue Agustín Lara (aunque el Flaco de Oro era un maestro de la composición no estaba en la misma tesitura musical, histórica y antropológica), tampoco fueron Pedro Infante, Jorge Negrete ni Javier Solís (ellos eran intérpretes de la canción vernácula): quien le estaba encargando de verdad semejante compromiso era el mismito José Alfredo, el “hijo del pueblo” que siguió siendo el rey en un país de machos que se desmoronaba ante el embate de los movimientos de liberación femenina y gay. A diferencia de Salvador Novo y su provocadora inteligencia, Juan Gabriel se movía con discreción, no contaba con “el apoyo mitológico de la bohemia”, pero gracias a su talento y simpatía se instala en el imaginario colectivo de un país al que le urge una trasformación cultural y política.
III
Circa 1971. Estudios de televisión. No tengo dinero, ni nada que dar (excepto raudales de simpatía).
Un joven extremadamente delgado, tratando de llenar un gran traje limonado y barato, se enfrenta a lacámara con una paradójica mezcla de timidez que lo impulsa a la osadía. Sabe que lo están viendo miles de mexicanos. No es el típico baladista, ni el actor de telenovela, es una imagen distinta a la del arquetipo histriónico del macho mexicano. El chaval canta con la misma voz inconfundible que durante cuatro décadas se volverá –literalmente– entrañable para las audiencias de radio y tele, de palenque y rockola, de cumpleaños y día de las madres. No hace mucho, en las calles de Ciudad de México cientos de muchachos como él caían o eran perseguidos por las “fuerzas del orden”. ¿A qué se debe que un régimen autoritario permita la aparición de este núbil sensible en los hogares mexicanos donde todavía programan películas de Libertad La-marque y don Andrés Soler?
I V
1971. Festival de Rock y Ruedas, Avándaro, Estado de México.
Después de una mentada de madre descomunal que todo mundo escucha por la radio, el gobierno prohíbe las reuniones en la que los muchachos pretendan celebrar su juventud a ritmo de rocanrol. Mientras en la tele siguen apareciendo Angélica María, César Costa y Alberto Vázquez cantando baladas, en la pantalla grande Rocío Dúrcal flecha a Enrique Guzmán en la cinta Acompáñame. Al parecer, Juan Gabriel registra parte de esa historia para desatarla de manera distinta años después.
V
30 de agosto de 2016. En mi estudio
En El arte de la fuga me entero del afecto que Sergio Pitol le profesa a un Carlos Monsiváis que en su columna “La caja idiota” analiza lo que sucede en la tv a finales de los cincuenta, época en la que la mayoría de intelectuales desprecian ese medio donde se decide gran parte de la cultura popular en México. Doscientas páginas después, en un ensayo titulado “Borola contra el mundo”, Sergio Pitol nos revela que teme hacer la siguiente confesión: “Mi deuda con Gabriel Vargas (autor de La familia Burrón) es inmensa. Mi sentido de la parodia, mis juegos con el absurdo me vienen de él y no de Gogol o Gombrowitz, como me encantaría presumir.” Mientras escribo, esclarecido por las ideas de El arte de la fuga, intento pasar el trago amargo que me provocan las escenas callejeras de dolor porJuanga. Menos mal que Tovar y de Teresa ha dicho que le harán un homenaje en Bellas Artes.
V I
Circa 1950. Parácuaro, Michoacán. Morirá el palomo.
El niño Alberto Aguilera se fuga con su madre por Tierra Caliente, huida que culminará en la frontera norte. No hacía mucho que el padre de este avatar de “Albertico Limonta” había sido internado en La Castañeda, historia de locura de la que ya no sabremos nunca el final. Aunque Alberto es todavía una criatura, la cultura regional lo acompañará toda la vida, lo mismo que la imagen de Gabriel, su padre, de quien tomará su nombre. El nombre del padre, combinación de palabras que un psicoanálisis no pasaría por alto para descubrir la fuerza psíquica que poseerá el benjamín de la familia Aguilera Valadez. Justo en ese año inician las primeras transmisiones de la tele mexicana.
V I I
Circa 1885. El sabio mexicano Joaquín García Icazbalceta definió al folclor como “la expresión de los sentimientos del pueblo en forma de leyendas o cuentos, particularmente en coplas o cantarcillos anónimos, llenos de gracia y a menudo notables por la exactitud o profundidad del pensamiento”.
V I I I
Circa 1955. Ciudad Juárez, Chihuahua. Tarde o temprano estaremos juntos para seguir amándonos.
Victoria, la madre del niño Alberto, trabajadora doméstica en situación de pobreza extrema, deja a su hijo en un orfanato. A propósito de la palabra orfanato, existe una interpretación etimológica que la vincula con Orfeo, personaje quien al morir su amada Eurídice, gracias a su lira y a su poesía, logra persuadir a Cancerbero, guardián del inframundo, para que lo deje llegar hasta el más profundo de los antros y traer de regreso a su amada. Al fallar en ese cometido, ya sin razón alguna para vivir, el héroe se dedica a vagar por el mundo tocando la lira. Algunas tradiciones griegas indican que durante esta etapa Orfeo inventó las relaciones amorosas con los hombres. El inframundo de Orfeo es equiparable al inconsciente; la muerte de Victoria, la madre de Juan Gabriel, provocará la creación de uno de los himnos más eficaces jamás creados por compositor alguno; se trata del réquiem “Amor eterno”. Juan Gabriel solía decir que era un chiquillo viejo, porque “aprendí muchas cosas por adelantado”. El filósofo y estibador de Río de la Plata, Antonio Porchia, escribió este aforismo: “Mi padre, al irse, le regaló medio siglo a mi niñez.”
I X
Febrero de 2012, La Jornada.
El cantautor dice: “Creo en [la música] con toda mi devoción, pues gracias a ella no soy un desgraciado [...] Es intangible, como lo es Dios.” “La música es una manera de comunicarme con los míos [...] el amor lo aprendí de mis amigos gay, en Juárez.”
X
2016. Navegando por la web.
Con Nicolás Alvarado ya de plano me duele la cabeza de la risa. Sólo a un intelectual tan “exquisito” como inconsciente se le ocurre decir tonterías racistas sobre Juan Gabriel en pleno duelo popular de semejantes dimensiones (especialmente cuando eres director de la televisión universitaria cuyo lema es: Por mi raza hablará el espíritu). Pero volvamos a los máximos exponentes de la cultura gay en México (con la que Alvarado dice ser simpatizante). A diferencia de Salvador Novo y su agudeza intelectual, Juan Gabriel pone en acción una serie de recursos musicales y escénicos con los que conectan fácilmente miles de fans. En la primera etapa son muchachas las que integran los nutridos clubes a los que pronto se sumarán mujeres de todas las edades. Poco a poco jóvenes y hombres se animarán a declarar su gusto por el cantautor. ¿Cuál es el secreto de ese muchacho que no oculta su origen popular? “No tengo dinero” es una canción emblemática que, además de algunas ideas naive,aborda la situación económica miserablemente endémica que padecen los jóvenes (de la unam o el ipn; no es el caso de Nicolás, por supuesto), no sólo la de los muchachos que sobreviven como pueden al comenzar la década de los setenta, sino de las generaciones que las seguirán. Alma joven es el disco con el que un joven Juan Gabriel casi sin querer “desafía” a una sociedad patriarcal, a una sociedad ávida de bienes materiales… contrapunto del melodrama de un país representado por ese mini Estado autoritario que todavía es la familia de las clases medias y populares en México.
X I
Navegando por la web.
El arte de la fuga (en alemán: Die kunst der fuge) es una obra musical compuesta por j.s. Bach, se trata de una serie de técnicas del contrapunto, composición musical que evalúa la relación entre dos o más voces independientes, polifonía que tiene la finalidad de obtener un equilibrio armónico. Veamos: Tweet de Consuelo Sáizar: “Juan Gabriel, como Novo, como Monsiváis fueron ‘marginales en el centro’. Con su talento lograron dibujar un espejo en el que nos reflejamos.” Tweet del caifán Saúl Hernández: “Vivió intensamente, disfrutó su vida, logró sus sueños y nos dejó todo su ser. Se fue cantando y bailando, un final feliz. Adiós maestro, gracias por darnos tu vida.” Líneas de una nota periodística de Nicolás Alvarado: “me irritan sus len-tejuelas no por jotas sino por nacas, su histeria no por melodramática sino por elemental, su sintaxis no por poco literaria sino por iletrada.” Tweet de Luis Tovar: “¿Y qué pensará este mequetrefe del lema Por mi raza hablará el espíritu?” Yo escribo en mi página de Facebook: “los poetas (malitos, no malditos) a los que a veces leen, además de sus familias, los miembros de sus post-modernas y herméticas cofradías, comenzaron a sufrir porque Juan Gabriel es tendencia nacional y global en las redes sociales. Gloria para el compositor que durante varias noches convirtió a Bellas Artes en el Noa-Noa.” En un acto inusual y sorpresivo, el presidente Barack Obama reacciona tras la muerte del cantautor: “su espíritu perdurará en el tiempo con sus canciones.”
X I I
El arte de la fuga es el arte de la riqueza de los géneros musicales, de la diversidad en las preferencias amorosas y culturales; es el contrapunto con el que Juan Gabriel atravesó por algunos de los periodos más oscuros para el desarrollo de la cultura gay en México, actitud que sostuvo con un bajo perfil durante el ascenso de ese movimiento a finales de los setenta, ascenso que coincide con la apertura política iniciada por el régimen y durante el posterior reflujo del movimiento gay ante la epidemia del vih/sida.
X I I I
Juan Gabriel dice: “Tengo raíces musicales en Michoacán, mezcladas con el turbulento escándalo que hay en Juárez donde se amalgama música de todas partes. Fusionando los ritmos estadunidenses con los mexicanos he tenido la base para crear mi propio estilo musical. Rock, twist, hustle y el funky entre otros géneros…”
X I V
Navegando por la web.
Simone de Beauvoir dice: “a los varones se les regatea la ternura que se les brinda a las niñas… la madre les niega los besos y abrazos que prodiga a sus hermanas, no se les halaga por sus esfuerzos de seducción… no se les protege contra la angustia de la soledad porque ‘los hombres no tienen miedo’, debido a esas frustraciones experimentan desde muy temprano el desamparo… se les dice: ‘un hombre no pide besos’, ‘un hombre no se mira en el espejo’, ‘un hombre no llora’.” A diferencia de Novo y su calidad de “miembro marginal de la alta sociedad”, Juan Gabriel, a quien no le gusta aparecer tanto en la televisión, a principios de los años setenta llegó a ser la viva imagen de Pepe el Toroperdido en Ciudad de México; duerme en la calle y en la Villa de Guadalupe, es llevado a la cárcel acusado de un robo que no cometió mientras componía canciones de protesta. Para El México que se nos fue, Juan Gabriel compuso estos versos: “hablan con tal pesimismo/ de que ahí viene otra revolución/ ahora en vez de mirarse ellos mismos/ …miran la televisión.” “A México se le conoce por su historia, por su arte, no se le conoce por Televisa.” “Son ingratos, eso sí… yo les llevo ventaja porque fui el primero de aventarme la puntada de decir que yo los veté a ellos.”
X V
1999. Xalapa.
Sergio Pitol, autor de El arte de la fuga, nació en Potrero, Veracruz en 1933. Fue huérfano desde los cuatro años y las siguientes son las líneas finales de su libro: “…hay que pensar que si bien es cierto que vivimos tiempos crueles, también es cierto que estamos en tiempos de prodigios.” •